Segunda Edición – «La Ciudad Invisible»
Narrativas sobre la relación con los espacios que habitamos.
En la segunda edición de Memorias en Letras se propone una mirada hacia fuera: hacia las calles, plazas, ritmos y silencios que conforman nuestra vida cotidiana. Bajo el título «La Ciudad Invisible» se propone explorar la relación entre las personas y los espacios urbanos que habitamos, entendiendo la ciudad o pueblo como un organismo vivo lleno de historias, vínculos y memorias compartidas.
Una edición dedicada a mirar lo que suele pasar desapercibido: lo que la ciudad nos dice cuando aprendemos a escucharla.
Conoce a los Participantes
Mi Barrio – Virginia Febrero



Mi barrio era gris y de arena. Un gris hecho de baldosas cuadraditas por donde las mamás arrastraban ruidosamente sus carritos de la compra para ir al mercado. La galería, como así la llamaban, tenía dos plantas separadas también por dos escaleras grises, una de subida y otra de bajada, y en el centro de ellas, había un tobogán por donde se deslizaban algunas cajas pesadas de mercancía y también nosotros, los niños, con un cartón en el culo mientras nuestras madres compraban el pollo y los huevos. Mientras te tirabas por esa cuesta central como el mejor de los parques de atracciones, se te llenaba la pituitaria de una mezcla gastronómica extraña. Olor a fermentado de fruta, carne y pescado, aderezado con el pan recién traído que estaba en la planta de arriba.
Cuando acabábamos de comer, nos dejaban salir solos a la calle. La calle era nuestro verdadero territorio. No había centros de ocio ni clases extraescolares. Y no muy lejos de los portales había varios descampados. Me encanta la palabra descampado: etimológicamente quiere decir yermo, ausente de malezas, de campo, pero para mí era un lugar enorme, fructífero, gigante, sobredimensionado por nuestra inocencia, en el que ocurrían miles de anécdotas. Las niñas jugábamos con una goma negra que comprábamos en la mercería por metros y que retorcíamos entre nuestras piernas al son de alegres canciones surrealistas, y los niños hacían carreras con las chapas de refrescos y las canicas en una algarabía de risas y disputas. Los perros campaban a sus anchas, y era fácil que una pelota acabara rebotando en tu cabeza más de una tarde. Aún ningún depredador humano había reparado sobre el poder productivo de aquellos encantadores terrenos arenosos donde pareciera que hubiera un cartel que rezaba: Pase, aquí no hay nada, pero usted es increíblemente libre.
A la orilla de ese descampado circulaban aún algunos vagones de los cuarteles militares que rodeaban el barrio. Muchas veces jugábamos a poner monedas u otros artilugios y esperar a que el vagón ruidoso pasara por las vías y los dejara tremendamente aplastados y suaves.
Los edificios de mi barrio parecían colmenitas. Tenían ocho pisos y en cada planta había cuatro puertas. Los vecinos coincidíamos en un estrecho ascensor en el que nos dábamos el parte meteorológico y en el que varias veces al año se quedaba alguien colgado en su interior, al que sacaban tras sus aterradores gritos y se convertía en la comidilla del vecindario durante una semana.
Cuando no teníamos sal o nos faltaba una patata para la tortilla se la pedíamos a la del sexto B, donde también merendábamos galletas María con mermelada, viendo los dibujos animados en un ritual de convivencia sencillo, pero que nos hacía la vida increíblemente grata.
Si te faltaba leche bajabas al ultramarinos de Manolo. Y si necesitabas pilas, a la ferretería de Antonio.
No había cine, ni supermercado, no estábamos acostumbrados a convivir con otras culturas, y las madres te llamaban desde el balcón a gritos para que subieras a cenar. Ahora tantísimos años después, cuando vuelvo a mi barrio y lo miro a través de mis ojos de adulta es como si me lo hubieran encogido. Las pilas y las patatas se compran en el Carrefour que está a unos kilómetros, los perros van atados y son de muchas razas, y la diversidad de personas que camina aún por los mismos cuadraditos grises que llevan a mi portal es extraordinaria. La galería ya no existe y hay un Marco Aldany. Pero cada vez que paso por allí siento el olor del mercado y recuerdo el tacto de la arena en mis rodillas… y siento que no esté Julián, el jardinero, porque aunque el níspero sigue vivo, lo tienen muy abandonado.
La Ciudad del Viento – Rodolfo Arévalo González
LOS VIENTOS QUE LLEGAN DESDE LAS PLAYAS DE AYER
“Volaría tal vez como niña de cuento” pensó. No, no quería hacerlo, solo caer, olvidar, descansar. Me repito una y otra vez alejando la culpa y el horror. Un torrente de acontecimientos la arrastró sobre los rápidos del río de la vida. Golpeó con fuerza sobre el fluir de los azares dolorosos y el olvido. Aguantó, lo intentó muchas veces. Pero los golpes contra las rocas de la mente no tienen cura. Las heridas internas no cierran y deshacen la esperanza. Los moratones del alma anidaron bajo la piel de los recuerdos, se hicieron reales en su mente. Hacemos borrón y cuenta nueva, a veces conscientes o sin consciencia de ello. Las heridas quedaron tapadas a la espera del siguiente golpe. Pero están ahí, en un detalle, en cualquier parte del camino. Las alegrías no se olvidan, se usan de contrapeso para no desfallecer. Y hoy los pájaros que revoloteaban sobre nosotros en las tiernas edades de las mentes en blanco, aún por rellenar, ya no encuentran la pulcra arena neuronal de la inocencia sobre la que asentarse. La vida impone el uso de la razón y adormece aquel lejano mundo de misterio hasta que lo perdemos del todo. Una mañana nos despertamos y ya no podemos volar, eso quedó atrás muy perdido en las brumas de la inocencia. Algo o alguien nos cortó las alas, antes de empezar.
SANTOS BRASIL AÑO 1959
Hace ya mucho tiempo, en el amanecer de mi vida, la recuerdo pequeñita, pizpireta caminando por una playa. Era de noche, desde allí se veía el paseo marítimo con brillantes colores. Sí, alegría, era época de Carnaval en Brasil y la ciudad de Santos no era ajena a la fiesta. Las calles, repletas de gente, iluminaban la noche con palabras, gritos y risas. Ropajes de variados y chillones colores vestían la música del Samba. Se añadían, a todo esto, las luces de las casas y de los vehículos que pasaban por allí. Oculta entre el salitre del aire costero recuerdo a mi primera amiga, mi hermana. Con ella jugaba y reía, había nacido un año y unos meses después que yo. Tenía dos años y siempre hablaba aún con la c, ceceaba. Nunca se separaba de una bolsita de lana de color azul celeste. Se la había hecho “mamá”. En ella acumulaba “tesoros”, objetos pequeños, monedas, hilos, papeles de colores, caramelos, tonterías que iba encontrando o le regalaban. Le gustaba hacerme rabiar y cuando alguien le daba caramelos y le decían “dale uno a tu hermano” contestaba: “no que “ce” me “gaztan” ”, pero tras ver mi cara decepcionada, echaba a reír y me extendía su manita con uno o dos caramelos y sonreía. Hoy en día y tras tener mis propios hijos diría que era una niña muy rica, el tesoro de cualquier padre o abuelo. Aquel día la buena de Telaura Méndez da Silva que había sido la Tata de mi padre hacía cuarenta años y que ahora era ya, a todos los efectos, una persona más de la familia, nos había llevado a pasear por la arena de la playa de las Banderas. Estaba en la avenida Vicente Carvalo junto al paseo marítimo. Repetía esto cada noche antes de llevarnos a casa a dormir para que nos divirtiéramos y no pusiéramos luego mucho impedimento para dormir. Mi hermana iba correteando, como siempre, un poco por delante; siempre fue más independiente. La vi esconderse dentro de lo que me pareció un coche. Así que la llamé. No la encontraba, ¿dónde estaría? “Tala” grité llamando a la cuidadora. Una enorme sensación de vacío me invadió. Mi Tata, tranquilizadora, cogió mi mano y me acerco al lugar en el que había desaparecido, vi que se trataba de pequeños coches de colores
¡Mely! ¿estás ahí? – pregunté –
Ci, – contestó asomando su carita desde el interior de uno de ellos –
Mi tata, “ la Tala” como la llamábamos, se acercó y nos dijo que eran cochecitos de choque de una feria que pondrían en pocos días. Prometió llevarnos con el permiso de nuestros papás. Seguimos caminando y correteando por la playa entre risas. Llegamos al pasillito de tablas de madera que unía el paseo marítimo con la arena blanca, de noche azulada. Aquel caminito desembocaba justo al lado de la calle donde vivíamos. De aquella época recuerdo pocas cosas, solo tenía cinco años. Cosas sueltas como un hombre que vendía tebeos, uno en concreto era, el del pato Donald. Decía:
¡Diario da noite do pato Donauld! (¡Diario de la noche del Pato Donald!)
Y luego lo repetía hasta la extenuación. El caso es que al final lo vendía todo.
Recuerdo que para los carnavales mi madre nos hizo a los dos unos trajes. A mi hermana la vistió de bailarina de ballet clásico y a mí de pirata del Caribe. Me compró hasta una espada de plástico y todo. Mi padre que había aprendido a hacer fotos en casa de un amigo profesional de la fotografía, nos tenía aburridos, hacernos posar para que, como él decía, tuviéramos recuerdos de aquella parte de nuestra vida. La verdad es que nunca se lo agradecí bastante y además lo pasábamos bien posando para él, de hecho son las únicas fotos que tengo de la infancia y en la que a veces recupero a mi hermana.
Lamentablemente para Emitita y para mí no fue posible tener amigos hasta que no acabaron los viajes de mi padre que, por su profesión, no pudo permanecer mucho tiempo en un mismo destino.
EL HAVRE: EL FRÍO, LA NIEVE, EL CALOR DEL HOGAR
En nuestro paso por Francia tampoco pudimos tener más amigos que nosotros mismos. Tanto es así que aunque yo era un año mayor que ella, en el colegio la pusieron en mi clase dado que no quería separarse de su hermano y lloraba. Más tarde, como es normal, según crecimos nos fuimos separando, cada uno ya con otros amigos e intereses, pero eso fue en la preadolescencia. Nunca olvidaré aquellos años infantiles, en los que fue mi mejor amiga. Mi padre nos llevaba todos los domingos a la estación, donde compraba su periódico y para nosotros un tebeo muy curioso acerca de la vida de dos niños que nosotros interpretábamos como nuestras almas gemelas Silvan e Silvette. Después íbamos hasta la playa y en el interior calentito del automóvil, “papá” nos leía el cuento, no porque no supiéramos leer, si no porque era muy agradable escuchar su voz. Luego, nosotros mismos lo ojeábamos mientras él leía su diario. Fuera del coche hacía un frío helador y muchas veces toda la playa de piedras estaba cubierta de nieve, tanta, que a cualquier niño cubriría por la cintura. Luego volvíamos a casa y “mamá” preparaba un tazón de chocolate que tomábamos con galletas.
MADRID ADOLESCENCIA
Aquella época fue la de los primeros coletazos de la enfermedad de mi hermana. A veces lloraba sin razón, pasaba incluso días y días llorando, yo me sentía un ser completamente inútil frente a todo aquello que mi madre supo afrontar con energía y mucho valor. El médico decía que era normal en los adolescentes y no le dio mucha importancia. Pero los años fueron pasando, Emilia ya tenía sus amigos y hasta su primer novio, se había alejado de mí. En el Liceo francés de Madrid había continuado sus estudios. A mi, por desgracia, me hubieran retrasado un año en aquel colegio y acabé en otro de Madrid. Recuerdo que ya con veintidós años, estudiando su carrera, mi hermana, cada dos por tres no dejaba de llorar. Entonces el psiquiatra nos dijo que eran depresiones internas y que lo único que podía hacer era medicarla. Así se hizo, y aunque mejoró ligeramente, ya nunca fue la persona feliz de otros tiempos.
Un día, ya hace unos cuantos años, escribí este poema, por llamarlo de alguna manera, decía así:
“Playas que siempre estuvieron ahí quietas, inmutables al paso de la vida. Millones de acantilados y costas machacadas, granitos de sílice y conchas brillantes, tapiz blanco a veces dorado y caliente al sol. ¿Tuvieron acaso la culpa, sí o no, de que sobre ellas quedaran tu huellas congeladas en el recuerdo? Pequeñas pisadas de caminante niña, que borraron las sonrisas de las olas al romper, desdibujadas tras haberse formado, humedecidas de agua y sal…; desaparecidas. Anduvimos sobre el lindero del agua calma y a veces también por mares bravíos, agobiantes y no tan arenosos y húmedos. Oímos, en la noche, el murmullo de olas traídas desde la negrura de sus abismos y luego las profundidades nos arrastraron. Solo quedó de aquello las leves pisadas de los infantiles caminantes costeros que, lentos, anduvieron otros tiempos añorados. Ahora, en las caracolas, resuena el murmullo de tu ausencia que se fue volando contigo a ninguna parte.
LA CIUDAD DEL VIENTO. SALTO A LA NADA
Hace falta mucho valor para saltar al vacío, hace falta también mucho temple para haber sido acorralada por la depresión y no querer huir de la vida. Eran tantos años cayendo en ella, sin reposo, sin salida. Lo llaman depresión endógena… ¿Por qué? ¿Por qué surge de repente y a veces es intratable? y sobre todo ¿por qué tuviste que ser tú quién la padeciera? En todo caso es un acto de negación suprema, ¿cómo luchar contra la desesperación de las profundidades de la mente, sin salir de ella?¿ cómo se huye de uno mismo? ¿Cómo romper ese círculo de soledad y miedo, aunque te rodee la multitud? A veces me lo he preguntado, pero claro yo no fui tu. Solo puedo recordar aquella llamada a las diez de la noche desde una comisaría de Palma de Mallorca.
Es usted hermano de Emilia Rodríguez…. Si yo mismo. Perdone que llamemos a estas horas, es que no tenemos ningún otro familiar en la libreta de direcciones. ¿Libreta de direcciones? Si, la de su hermana. ¿Qué ha pasado, un accidente? No, lamento decirle que su hermana se ha quitado la vida. ¿Cómo no es posible, cómo ha sido? Saltó desde un quinto piso, por el hueco de la escalera. Por dios…. ¿Hay alguien aquí, en Palma, con quién ponernos en contacto? Sí… mi madre, pero esperen que yo la llame primero.
Pobre madre la que pierde una hija, peor si fue por suicidio. Aquella mujer valiente, aguerrida y curtida en mil batallas no lo podía creer. Su hija, que vivía un piso más abajo con su marido, había pasado por su casa esa misma tarde con una bolsa de deporte para ir al gimnasio, no volvería nunca más. Nada le hizo presagiar que pretendía quitarse la vida. Y sin embargo…
Noté que se quedó callada. Intenté darle seguridad: Mamá cogeremos el primer avión que salga para Palma. Sí – contestó como una autómata – Hasta luego…
No sé si el hasta luego era para mí o para mi hermana…
¿Tenía todo aquello una justificación? Quizás, ¿había que buscarla en la muerte previa el año anterior de mi padre? Mi hermana lo quería mucho. Ese tal vez fue el desencadenante de todo aquello. La muerte no tiene justificación, pero buscar un pretexto, achacarlo a algo concreto, suaviza el dolor.
A la mañana siguiente llegamos a Palma cual sombría siluetas negras de pena. Mi madre había tenido la delicadeza de adelantar la incineración de Emilia, para que mi mujer y yo no tuviéramos que pasar por lo que ella tuvo que ver, una cara destrozada que se recompuso, como bien pudieron en la funeraria. Es algo que siempre le agradeceré con el alma. El recuerdo de los vivos es mejor que el recuerdo de los muertos por muy bien que se conserven. Esa ausencia de magia, la que da el aliento de vida, no se puede recomponer, los ojos ya no brillan y aunque a veces, si miras intensamente, el cadáver parece respirar, solo es tu corazón el que hace que así parezca; tiene esperanza.
Trajimos con nosotros a mi madre. Durante unos meses se fue a casa de su hermana gemela. ¡Qué mejor lugar que el cobijo de una hermana! Un par de meses después compramos una casa que está junto a la nuestra en un pueblo dormitorio, pequeño y acogedor. Mi madre volvió pero no era ni la sombra de lo que había sido tan solo un año antes. Decidimos también por fuerza mayor, no nos dieron la casa que habíamos comprado hasta un año después, quedarnos a vivir en aquella pequeña casa de ochenta metros cuadrados, mi mujer, mis hijos, dos, mi madre y la perrita de mi madre. Quizás fue lo mejor que hicimos en nuestra vida, mi madre, sola, no habría sobrevivido a aquel invierno. Sin embargo la presencia de los nietos, aún pequeños, creo que la sacó lentamente del agujero profundo en el que había caído su alma. Se pasaba los días sentada en un sofá, ausente de toda realidad, sumergida en la nostalgia y la angustia peor que una madre podría sufrir. Entre todos tratábamos de sacarla del pozo de la desesperación, pero parecía imposible. Poco a poco, muy lentamente, se fue recuperando. Durante todo aquel año, mi mujer y yo estuvimos peleando con una promotora de viviendas formada por un montón de caraduras de los que engañan y te venden gato por liebre. Luchamos mucho, logramos aunar a todos los cooperativistas y tras mucho trabajo conseguimos corregir los expedientes casi dejados morir por la dirección de la cooperativa y sacar adelante, aunque con rémoras, nuestra casa. Ese lugar en el que podríamos olvidar y empezar una nueva etapa de vida.
Recuerdo que durante aquel año, para relajarnos, mi mujer y yo salíamos bajar por la noche a dar una vuelta y a pasear al perrito de mi madre. En el pueblo siempre había brisa por las noches y yo di en llamarle la ciudad del viento. El lugar en donde los recuerdos son mecidos y acunados por ese viento suave, como de brisa ribereña, antes de llevarlos al lugar en el que reposan los sentimientos de las almas rotas. En cada esquina, durante mucho tiempo, creí que al girar vería la playa en la que corrí junto a Emilia de pequeño en Brasil, pero no, el agujero de gusano que llevaba hacia aquel lugar llevaba ya más de cuarenta años cerrado. Mi corazón nunca pudo atravesarlo. Todas la lágrimas que no salieron en su momento por mi padre y mi hermana, porque había que responder con aguante los embates de la muerte, pudieron salir para que las secara el viento y la ausencia.
Cada vez que por las noches la brisa recorre, suave, las calles silenciosas de Villanueva vuelve con fuerza ese amor de hermano pequeño, ahora abandonado, que está a punto de entrar en la vejez con tranquilidad. El que recuerda en las esquinas del viento las horas lejanas de la felicidad de la infancia y juventud. Pero no te preocupes hermana, tanto papá como tú permanecéis en mi corazón y estaréis dentro de él hasta que mi cuerpo decida que ya es hora de partir tras la brisa, la que me corresponda, la que me tocará seguir. Nunca, nunca os olvidaré, viviréis en mi, mientras yo viva aquí, en la ciudad del viento.
El Gigante y el Niño – Juan Montero Martín



El niño ascendió hasta la cúspide del cerro. Desde allí, la urdimbre de piedra y vidrio se expandía como un organismo desmesurado. Acaecía siempre obstinado en reclinarse sobre un valle que jamás lo reclamó. Sus cimientos horadaban la tierra como raíces exhaustas y huérfanas de savia. Su torso de cristal devolvía la luz con filo glacial y un destello que hería la mirada.
Yo, campo, lo contemplaba con él. Le dije: advierte esos brazos. No se alzan para estrechar, sino para desgarrar. Donde el aire fue senda, hoy se impone un puño cerrado. Y las nubes, antaño libres, se desgarran como lienzos fatigados por un tiempo que no perdona.
El niño aguzó el oído. Ningún canto descendía del valle; sólo un rumor áspero, incesante. No era agua ni follaje: era la molienda estéril de un vientre metálico. Una rotación obstinada, sin tregua, sin noche, sin clemencia.
Pensó en los pájaros. El abejaruco, con su chispa de cobre y esmeralda, ya había partido, para refugiarse más allá del Guadarrama. Pensó en los ríos. Pensó en el agua que fue espejo. Y que ahora, quebrada, apenas condensa un hilo exhausto que arrastra barro como arrastrara la memoria.
Y yo le dije: ese gigante no cuida.
Entonces, el niño bajó los ojos. Vio a los hombres que penetraban dóciles en la boca del gigante. No había látigos, no había cadenas: solo su propia marcha los conducía hacia dentro. Y comprendió, sin palabra, que el peligro no era la mole, sino la obediencia.
Yo callé. Pero dentro de mí crecía una certeza inapelable: que aquella criatura desmesurada, al erigirse sobre la entraña de la tierra, jamás conocerá la saciedad. Y que el hombre, cautivo de su propio artificio, ha desertado de la custodia de lo que lo sostuvo. Y que cuando alce la mirada y no halle árbol que lo ampare ni ave que lo invoque, confundirá el origen con la ruina, la piedra con la semilla y la herida con el destino.
Madrid Marítimo – Diego Vadillo López


Madrid es un mar inconmensurable que aloja mágicos secretos en su interior así como en sus luengas aceras. Las matritenses avenidas son paseos marítimos conducentes a la cotidiana fascinación. Si el río Lozoya fue personificado escultóricamente, la ciudad toda es un aglomerado asfáltico y cementoso que supone la pétrea conformación de un mar de vicisitudes cotidianas. Los conductores de vehículos son peces con tracción motórica, predominando los besugos y los tiburones. Pero lo que más fascinación reporta al aprehensor de inverosimilitudes que transita por las matritenses trochas del desencanto son las embarcaciones que se diseminan por todos los paseos marítimos por los que transcurren la sucia rutina, el tedio y la prisa. Lamentablemente son colmados dichos navíos de residuos variopintos en lugar de otorgarles (de manera engendradora) su verdadera función, esto es: emprender el vuelo hacia parajes de fascinación. Las aguas de la fantasía que sobrevuela la urbe es expendida por ninfas y faunos que no cejan de hidratar la desatención del grueso de viandantes hacia el diario hechizo que sobrevuela la polución atmosférica con que las jornadas especian el foro.
En cierta ocasión, durante el transcurso de una noche adolescente, subí en uno de esos bajeles que, hallándose vacío, invitaba a subir en él. Y cuál fue mi sorpresa cuando emprendió un vuelo hacia recintos de sublimidad poética…
José Luis



NIÑOS EN EL PARQUE (Parque El Vivero. Colmenar Viejo)
El cuerpo avisa hay cansancio bajo esta hermosa primavera los jóvenes padres regalan la fuerza que atesoran los parques infantiles supuran vida te recuerdan que fuiste niño los niños viajan frenéticamente de un columpio al tobogán recogen curiosos semillas del suelo meriendan apresurados y retornan a los juegos. en ocasiones paran , permanecen unos segundos ensimismados como si por un instante adivinarán el futuro.
RUINAS
Si No Piensas Regresar ¡Derriba la casa! ¡Pero no la abandones! Ella te protegió de la lluvia, del calor, del frío, de la soledad, de la noche. En ella naciste , en ella diste tus primeros pasos y oíste las historias de los viejos. ¡No La Abandones A La Inexorable Inclemencia Del Tiempo! ¡Dale , Al Menos Una Muerte Digna! ¡Derríbala Con La Idéntica Fuerza Que Fué Levantada! ¡Sanarás Tu Memoria Y Los Ojos De Los Viajeros!
PAISAJES
Vivis en la costa , pero el mar no es vuestro. Vivis en las cumbres , pero las montañas no son vuestras. Vivis en la espesa vegetación , pero la selva no es vuestra. Vivis en valles fluviales , pero los ríos no son vuestros. Vivis en los atardeceres gélidos , y el hielo es casi vuestro. Vivis en la inmensa arena, y el desierto es infinitamente vuestro.
MIGRACIÓN
Llegan de las ciudades a los pueblos como la lenta niebla que asciende de los valles. ¡No vienen a sembrar los campos! ¡Tampoco a apacentar el ganado! ¡Vienen huyendo del negro aire de la soledad acompañada!
PASEO NOCTURNO
Hay luces en las casas…..¡no en todas! La vida se reparte entre luces y sombras. En los pequeños pueblos las casas iluminadas son luciérnagas de la esperanza.
PLAZA SIMON BOLIVAR ( BOGOTÁ)
En todas las plazas del mundo donde el poder erige congresos. El pueblo grita en la calle reclamando sus derechos cerca rezan las iglesias, las tanquetas del ejército. Las sentencias de los jueces, los esbirros del gobierno. La gente acude al trabajo, los niños corren al colegio y un mendigo entre cartones se arropa con el desprecio. En todas las plazas del mundo los sueños no tienen techo.
Invisible y Opaco. Sobre el precio de ser visto y no serlo – Nacho García



INTRODUCCIÓN NARRATIVA
Como buen veinteañero universitario, hace ya unos años que se me quedó mi querido pueblo atrás. He cambiado el silencio, por el retumbar de los autobuses y las vías de metro (que de cualquier forma no intuyo a causa de mi obsesión imparable por la música), las vistas al campo, por la velocidad de los coches, los outfits arriesgados, y los edificios de hormigón gris que recuerdan esto de la “gran ciudad”.
La primera vez que se me dió la oportunidad de coger el autobús a mi solito (quiero recordar que recién había terminado la cuarentena y tenía dieciséis años), fue como descubrir otro mundo que pensaba, a pesar de mi corta vida, no iba a descubrir jamás. Estaba fascinado por la gente, los establecimientos, era todo tal y como lo había visto en las redes sociales, y me sentía independiente, me sentía casi, como un adulto, con su trabajo, sus impuestos, y sus preocupaciones de adulto. De Moncloa bajando Princesa, llegando hasta Callao, y subiendo a Malasaña, Velarde, ay Velarde, y su Vía Láctea, ya era en aquel momento un proyecto de bohemiedad, me apasionaba ser el más puntero de todos mis amigos, el que conocía cada rinconcito, el que ya había normalizado, como dice Umbral, “madrileñear” a pesar de mis dieciséis añitos. Se me quedó atrás el parque de al lado de casa, salir a las canchas a jugar al fútbol, bajar al bazar a comprar chucherías, yo ya no era un niño. Cada día descubría algo nuevo, conocía gente de otros sitios, otros países, otras identidades de género, religión, raza, me salían las ganas de vivir y hacerme un hueco en esa “tribu del moderneo” por los codos.
Pero como cualquier otra cosa, en exceso, trae problemas, conocía a demasiada gente, muchos colegas pero pocos amigos, la velocidad del día a día me empezó a abrumar, y no era compatible ni realista con el estilo de vida que mis padres querían que llevara, ni el que real y verdaderamente debía de llevar.
Comienza aquí el objeto de este ensayo, la velocidad contra la calma, lo intenso contra lo tranquilo, la ciudad, contra el pueblo. ¿Cómo condiciona el lugar donde hacemos vida, nuestra forma de ver a los demás, y sobre todo, a nosotros mismos?
Para comenzar, creo necesario presentar una dicotomía básica, que va a servir para poder poner rumbo al desglose total de las ideas que me gustaría presentar en este texto. Debo aclarar primeramente, que ciudad y pueblo, son compatibles, así como también comparten vivencias, relaciones sociales, mundanidad y pasión, e intrínsecamente, una mañana en un tranquilo pueblo en las afueras de Madrid, puede ser clavadito, al despertar del barrio de Moratalaz. La diferenciación que pretendo hacer se acerca más a cómo nos relacionamos nosotros como agentes sociales en estos espacios, y a la larga, cómo nos afecta, y cómo afecta a los demás.
BAUDELAIRE, TALKING HEADS, LA VELOCIDAD DE LA CIUDAD.
La ciudad es algo así como un metrónomo que nunca se detiene, solo varía en hora punta, para ahogarte más, o en su defecto, dejarte respirar para tragarte el humo de los tubos de escape, es un supermercado abarrotado de pasillos infinitos, consumismo, inmediatez. En la ciudad uno se presenta como una gota de agua en un océano inmenso, prácticamente invisible, el “yo” se construye en un ambiente diluido, lleno de inspiraciones, y sin una presión o un juicio social (por lo menos visible). Baudelaire se refiere a la ciudad en su obra El pintor de la vida moderna como un “vértigo constante”, luces, ruido, rostros que van cambiando cada segundo, la vida urbana es un torbellino sensorial, no existe tiempo para la contemplación.
En Once in a Lifetime, Talking Heads ponen en palabras y música la extrañeza de la vida moderna: “And you may find yourself in a beautiful house, with a beautiful wife and you may ask yourself, «Well, how did I get here?’”. Esta pregunta es el eco del ciudadano atrapado en la rutina y el vértigo urbano, alguien que vive rodeado de estímulos, con supuestas oportunidades infinitas, pero que experimenta una profunda desconexión con lo que le rodea. La ciudad aparece, así, como un escenario de abundancia que, paradójicamente, produce vacío. La canción funciona como metáfora de esa sensación de despersonalización que sugiere Baudelaire, todo avanza demasiado rápido, el individuo se deja arrastrar por la corriente, y un día despierta sin saber cómo su vida se ha formado. En este sentido, el estribillo (“same as it ever was, same as it ever was…”) refleja la repetición y el automatismo, un bucle donde el ciudadano es invisible incluso para sí mismo.
En contraste, en un pueblo rara vez surge esta pregunta existencial, y, si se da, es por otra vía, la soledad, pero ese es otro tema. Allí, la vida está marcada por hitos previsibles y por la constante mirada del otro, la de los señores mayores que acampan en la plaza viendo a la chavalada pasear. La rutina no se vive como alienación, sino como costumbre compartida. Mientras que en la ciudad el individuo se diluye en un mar de opciones que lo superan, en el pueblo cada acción está anclada en una red de relaciones visibles, donde no hay anonimato posible.
LORCA Y LA MIRADA DEL PUEBLO
En el pueblo, cada gesto tiene un peso invisible, cada mirada, aunque silenciosa, transmite juicio, cariño o desaprobación. Vivir allí significa aprender a coexistir con el ojo ajeno, aceptar que la vida privada se diluye en lo colectivo y que la rutina, por repetida, se convierte en ritual compartido. La cercanía con los otros imprime un ritmo distinto, más pausado, más consciente, pero también más exigente. La visibilidad se paga con la pérdida de anonimato, y la libertad individual se negocia con la pertenencia a la comunidad.
En La casa de Bernarda Alba, Lorca convierte a un pueblo andaluz en un personaje más. No lo vemos en escena, pero su presencia es constante, el “qué dirán” vigila a las hijas de Bernarda con más fuerza que las paredes de la casa. Esa colectividad invisible actúa como juez implacable, dictando cómo se debe vestir, con quién se debe hablar, incluso cómo se debe sentir. En el pueblo, cada movimiento resuena y no hay escapatoria al escrutinio social.
“En este maldito pueblo, sin río, pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada” es casi una metáfora sociológica, el pueblo es un espacio cerrado, asfixiante, donde la falta de horizontes se traduce en sospecha, en control y en vigilancia. El agua de los pozos, compartida por todos, representa esa intimidad colectiva de la que nadie puede escapar.
Reflexionando sobre ambos entornos, podemos ver cómo cada uno nos moldea de maneras distintas. La ciudad nos enseña a navegar entre multitudes, a ser resilientes ante la indiferencia y a encontrar identidad en la propia invisibilidad. El pueblo, por su parte, nos recuerda que somos parte de un tejido social más amplio, donde cada acción repercute, donde la memoria colectiva nos acompaña y nos condiciona. La vida urbana y la vida rural ofrecen enseñanzas complementarias: velocidad y quietud, anonimato y visibilidad, libertad y responsabilidad.
Quizá el equilibrio radica en aprender de ambos mundos, en conservar la atención del pueblo para los vínculos que importan, y la distancia de la ciudad para proteger nuestra individualidad. Tal vez se trata de caminar con los ojos abiertos en la plaza y con el corazón en la multitud, de ser a la vez flâneur* y vecino. Entre el bullicio de la urbe y el silencio del campo, se encuentra un espacio donde se puede mirar sin ser aplastado, existir sin ser invisible, y construir una identidad que no se disuelva ni se confine.
*Según Baudelaire “Caballero que pasea por las calles de la ciudad”.
La Ciudad Invisible – Fernanda Rosales
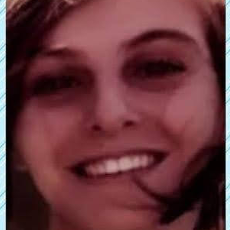
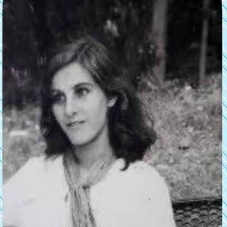

La ciudad invisible puede ser un reflejo de nuestros deseos, miedos y esperanzas. Pueden ser lugares de ensueño o pesadilla, dependiendo de la perspectiva o el contexto de la misma.
• Ciudades del pasado. Tenemos la ciudad medieval rodeada de murallas y torres donde la caballería y la nobleza reinaban.
• Ciudades utópicas. Donde la ciencia, la tecnología y la naturaleza coexisten en equilibrio.
• Ciudades caóticas y sobrepobladas, donde la supervivencia es un desafío diario.
Cada ciudad esconde una vida, la vida de un pueblo, una familia, su forma de sentir, de pensar y actuar. Cada pueblo tiene su historia, y ésta encierra en sí un sinfín de misterios, que no terminamos de conocer a través del tiempo. Se ha ido heredando a través de la memoria de los que la poblaron, se fueron o ya no están.
Algo esencial que marca el vínculo de la ciudad y el hombre, algo que forma parte de su identidad, es su infancia, su crianza en la ciudad o pueblo donde nació.
El afecto a su tierra, sus costumbres o creencias, todo este conjunto de factores, es la que forma a la persona en los primeros años de su vida.
Mi pueblo, donde yo nací — Fuente de Cantos — (Badajoz), donde nació Zurbarán. Pintor del Siglo de Oro español, que destacó por sus pinturas religiosas. En la casa donde nació, el Ayuntamiento ha querido recordar y afianzar su arraigo, con una casa-museo para todos los lugareños y todos los que quieran ir a visitar el mismo.
Las casas eran, algunas grandes: que desprendían olores a membrillos, melones, laurel… colgados del techo de madera. Otras más chiquitas, con olor a brasero, tan acogedoras y familiares, en sus inviernos tan largos, donde nos reuníamos la familia o en casa de alguna amiga. Hace 60 años, cuando todavía no había Internet al alcance del mundo, no teníamos agua potable en las casas, teníamos que ir a la fuente, ir al río a lavar la ropa, vivíamos en la misma casa todos los miembros de la misma familia, las personas nacían y morían en casa. Íbamos andando o en burros a casi todos los sitios. Las tiendas casi no existían, el panadero, el pescadero o carbonero, vendían sus productos,cerca de alguna esquina, en la que se unían 364 calles, donde salían sus vecinos para recoger lo que necesitaban. Las mujeres dependían del jornal del marido, la gente no salía de los pueblos. Eran lugares más tranquilos, la gente se conocía entre sí y se ayudaban mutuamente. Sus calles estaban llenas de chiquillos, que jugaban día y noche sin parar. La naturaleza era más pura y hermosa y la familia era un núcleo. Hoy en día, cada miembro es independiente. En los años 70, todo comenzó a cambiar. Hubo un éxodo masivo a las ciudades, Madrid, Barcelona, Suiza. Desembocó en un avance poblacional en todos los sentidos:
La familia evolucionó de forma que la mujer empezó a trabajar fuera de casa. Hubo mayor apertura de ideas. De sentir, cambios sociales en el conjunto de la sociedad. Todo empezó a cambiar, los pueblos se empezaron a quedar vacíos, la tristeza y la soledad, se fue apoderando de todo el entorno rural. Desde entonces, la ciudad ha cambiado mucho. La tecnología ha avanzado y la vida es más rápida y compleja.
Esa Ciudad que me habita – Margarita Feyjóo Saus



Cuando nos conocimos, estar en ti significaba estar protegida. Me sentía a salvo de todo y de todos bajo el abrigo de tus abrazos. Podía sentir tus suspiros y la calidez de tu aliento. Me sentía serena y resguardada del mundo que no fueras tú. Sin embargo, durante ese tiempo, no intenté conocerte, mirarte a los ojos, escucharte ni siquiera hablarte. Y pasaron los días y los meses, para mí y para ti…
Y cuando quise darme cuenta, tu abrazo me asfixiaba y no entendía tus palabras ni tu silencio. De la serenidad pase al aburrimiento y de la protección a la esclavitud. Una jaula de oro desde la que ver pasar el mundo. Todo me parecía pequeño y sin valor. Y mientras tú latías, vibrabas, vivías con y para otros y otras, yo languidecía absorta en mí día a día y encerrada entre tus manos. Fue un tiempo largo y oscuro, con horas largas y circulares llenas de sombras y fantasmas.
Pero la vida siempre hace de las suyas y quiso empujarme al abismo. Y estando en el borde del precipicio, decidí sincronizar con mi presente e intentar vibrar con mi futuro y te descubrí entonces de verdad y todo y a todos los que habitan en ti. Te sentí grande y lleno de vida y aprendí a escucharte, mirarte y andarte. Me fascinó la luz de tus mañanas y ese latir de tu gente afanándose en vivir y trabajar. Pasé horas delante de un café en una terraza, re-sintonizando contigo y conmigo y entonces fue cuando empecé a vivirte. Y es que yo volví a mi presente para vivirlo de verdad sin perderme nada de lo que me rodeaba y que se me ofrecía con generosidad.
Ahora no puedo vivir sin ti. He descubierto en ti un océano de posibilidades que llena mis necesidades. He corrido por tus calles, frías y heladas en invierno, iluminadas por la luna por la noche y abrasadoras en verano. Coronar cada una de tus cuestas me recuerda que siempre se puede más y que tras la subida, suele llegar una cuesta abajo para recuperarse. Me he dado la oportunidad de escuchar tu silencio al andarte durante horas y me he dejado llenar también por tus voces. Y entonces he visto que tus habitantes se dan la mano y que el que está solo es porque quiere, porque siempre hay alguien para alguien.
Sin ti no podría seguir. Tu luz y tus olores. Y es que mis emociones laten con las tuyas, el lugar donde habito, donde hay algo de mí que se me ha caído de las manos al vivirte.
Y es que, las ciudades y los pueblos, como las casas, se decoran al vivirlos, al sentirlos, al habitarlos.
Ahora sé, que sin ti yo no sería como soy pero también sé que tú no serías como eres sin mí.